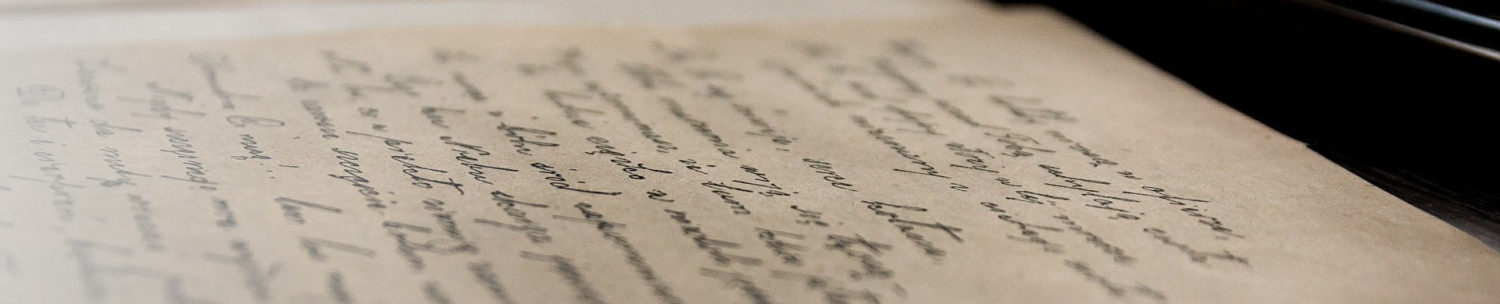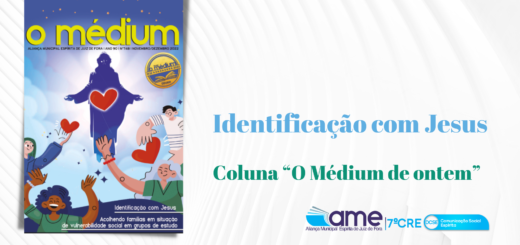Consideraciones sobre la angustia humana
José Fernando
«Estamos atribulados en todo, pero no angustiados; estamos perplejos, pero no desanimados».
(Pablo: 2 Corintios 4:8)
Ingmar Bergman (1918/2007), célebre director del llamado cine «existencialista», encandiló a las generaciones de los años sesenta y setenta con sus películas que practicaban una verdadera cirugía psicológica a los sentimientos humanos más intrigantes. Como un hábil cirujano del alma, penetraba profundamente en ella con su cámara, como un bisturí investigador, exponiendo los sentimientos viscerales, confusos y atormentados de los hombres de su tiempo. De nacionalidad sueca, trató de retratar una sociedad que, en aquella época, ya era un país económicamente desarrollado que proporcionaba una vida de estabilidad y paz a sus ciudadanos, manteniendo una neutralidad que hoy ya no existe. Sin embargo, este estado de bonanza social se vio sacudido por las presiones políticas internacionales de la época. El mundo estaba a la espera de una tercera gran guerra entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos de América, que se conoció como la «guerra fría». Al mismo tiempo, la China marxista-leninista amenazaba con entrar en el conflicto y afirmaba estar ultimando su proyecto de construcción de una bomba atómica.
Bergman captó magistralmente esta atmósfera de angustia existencial, retratándola a la perfección en su aclamada película «Luces de invierno». Director perfeccionista como era, comienza la película llevando el cámara a filmar en un ambiente asfixiante, mostrando, en blanco y negro, la imagen de la sencilla nave de una iglesia secular en un pequeño pueblo de la Suecia rural. El cámara se acerca lentamente a la sacristía, enfocando la imagen en primer plano sobre los rasgos angustiados del actor que interpreta a un hombre de mediana edad en pleno ataque de pánico, preguntando al sacerdote que le recibe si Dios permitiría una hecatombe nuclear que, debido a la insistente presión de los periódicos de la época, estaba a punto de estallar. El enigmático director de la película guía el encuadre de los rostros de los personajes y anima a los actores a retratar una perplejidad fría y angustiada en sus trágicos rasgos, con los ojos desorbitados por un pavor silencioso. La atmósfera brumosa, típica del cine negro, con raras escenas de exteriores que presentan sombríos paisajes invernales, salpicados de árboles con ramas secas y retorcidas entre el blanco helado de la nieve, lleva el espectador a comulgar con este escenario asfixiante, esperando ansiosamente el desarrollo de la conversación entre el protagonista y el sacerdote al que se le pide a regañadientes que atienda a su feligrés en su profunda crisis existencial. ¿Por qué, en un momento tan grave, este «silencio de Dios» interpela al creyente en apuros? El primer plano se centra en el rostro inseguro y tenso del religioso, que expresa su total impotencia y temor ante una pregunta insólita, tan dura y tan trascendental.
Esto ocurría en 1962, año del estreno de la película. ¿Y ahora, en 2025? ¿Ha cambiado algo?
Hoy, la humanidad vive a la sombra de otra catástrofe nuclear. Han pasado sesenta y tres años y la misma siniestra expectación del personaje de la película ha vuelto a la vida cotidiana de las masas populares, ahora angustiadas bajo la presión de los medios de comunicación que, en tiempo real, divulgan la temeridad y el sinsentido de las palabras y los actos de ciertos gobernantes actuales del poder mundial.
Reflexionemos, pues, sobre la angustia, ese sentimiento furtivo que muchos confunden con una sensación de ansiedad. En el léxico, «angustia» (del latín angustia) significa estrechez, espacio reducido, carencia y ausencia. Es un temor vago o indeterminado, sin objeto real o actual. Es una disposición ontológica, es decir, la esencia del ser humano, nacemos con ella.
A su vez, la ansiedad es un estado patológico, insano, cuando se exacerba en nuestro interior. Expresamos ansiedad ahora, en la práctica cotidiana. La persona ansiosa siempre tiene miedo. Comprueban tres veces si han cerrado la puerta, temen ser seguidos o atacados. Toma un arsenal de precauciones que no hacen sino aumentar su miedo. En otras palabras, mientras vivimos en la atroz angustia de esperar el futuro, aparecen los síntomas de la ansiedad y acabamos perdiendo la serenidad en nuestra vida cotidiana.
¿Es la angustia un sentimiento nuevo, propio de los tiempos acelerados de hoy?
La angustia, al ser un sentimiento natural, ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Filosóficamente, la angustia es el sentimiento de la nada. Domina toda la temática de la filosofía existencialista moderna, en particular de autores como Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre y, como vemos en la película en cuestión, también del aclamado cineasta Ingmar Bergman. Estos escritores y filósofos contemporáneos dan a la angustia un valor exagerado, sobre todo ante la nada que, según ellos, nos espera más allá de la tumba.
(1) En la antigüedad griega, Platón, al escribir la parábola «El mito de la caverna», que forma parte del inolvidable libro «La República», vislumbró el problema de la angustia, en su distinción entre el mundo sensible (del cuerpo físico) y el verdadero (el plano de las ideas -para nosotros espiritual-). El prisionero de la caverna sólo podía conocer los objetos proyectados por la sombra del fuego encendido en su interior. Sin embargo, intuitivamente, sentía angustia por el desconocido e inalcanzable sol radiante que, para él, quién sabe, podría existir fuera. Para Platón, salir de su angustia significaba pasar de la oscuridad de la caverna a la luz del día.
(2) Para las religiones tradicionales, el ser humano ha vivido en las tinieblas del mal desde sus orígenes. Según el relato bíblico, Adán y Eva, persuadidos por la serpiente, optaron por comer del fruto prohibido desafiando directamente el mandato de Dios. Este acto simboliza la exclusión de la autoridad de Dios y el intento de definir, por cuenta propia, lo que es bueno o malo. Y las consecuencias de este acto van más allá del error individual de Adán y Eva. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el Pecado Original no se comete, sino que se contrae; es un estado y no un acto, sin objeto real ni presente, compatible con la definición léxica de angustia.
Las religiones orientales lo clasifican como una de las consecuencias del «karma», ese ciclo casi infinito de causa y efecto generado por las actitudes y pensamientos de cada ser individual.
La Doctrina Espírita, por su parte, presenta interesantes consideraciones cuando nos hace reflexionar sobre el llamado «paraíso perdido». (3) Emmanuel, al tratar de la trayectoria histórica de la humanidad terrena en su bello libro «A Caminho da Luz», menciona la llegada a la Tierra, en sus inicios, de espíritus de la Constelación de Capela. El noble mentor se refiere a entidades espirituales que, por sus tendencias al mal, fueron desterradas de Capela y encarnaron en la Tierra, en aquella época un planeta primitivo. Inadaptados a la vida en Capela, un orbe ya regenerado, estos espíritus, acostumbrados a vivir en un globo progresista y culturalmente avanzado, vieron sus vidas radicalmente cambiadas. De acuerdo con las palabras de Emmanuel, «… serían degradados en la faz oscura del planeta terrestre; caminarían despreciados en la noche de los milenios de añoranza y amargura; se reencarnarían en medio de razas ignorantes y primitivas, recordando el paraíso perdido en los lejanos firmamentos.
Curiosamente, esta hipótesis planteada por Emmanuel también fue defendida por el escritor suizo Erich Von Däniken en su memorable libro «¿Fueron los dioses astronautas?», publicado en 1968. En esta obra, Erich considera que construcciones enigmáticas como las pirámides incas y egipcias, los «Moai» de la Isla de Pascua, las líneas perfectas de Nazca y otros monumentos antiguos fueron edificadas por hábiles extraterrestres culturalmente más avanzados que los humanos de aquella lejana época.
(4) Otra reflexión singular vino del Espíritu François de Genève en El Evangelio según el Espiritismo, titulada «La Melancolía», cuando dijo: «¿Sabéis por qué, a veces, una vaga tristeza se apodera de vuestros corazones y os lleva a considerar la vida como amarga?
Es porque tu Espíritu, aspirando a la felicidad y a la libertad, se agota, apegado al cuerpo que le sirve de prisión, en vanos esfuerzos por salir de él. Al reconocer que estos esfuerzos son inútiles, caes en el abatimiento y, al sufrir el cuerpo su influencia, te conviertes en lasitud, en abatimiento, en una especie de apatía, y te crees infeliz.» Esta angustiosa melancolía nos invade a menudo mientras contemplamos embelesados la fascinante alternancia de colores del crepúsculo vespertino.
Entonces, ¿a qué se debe este «silencio de Dios» en una hora tan grave? se preguntaba el protagonista de la película en cuestión, y aún hoy suspiran angustiados los incrédulos y los desesperanzados de poca fe.
Es comprensible la actitud del sacerdote luterano de la película de Ingmar Bergman, que, sorprendido y estupefacto, guardó un grave silencio, sintiéndose incapaz de consolar a su afligido consultante. En su silencio, se atuvo al imperativo de la fatalidad de los llamados «misterios de Dios».
(5) Allan Kardec, en sus comentarios en El Libro de los Espíritus sobre el origen del Creador, del Principio Inteligente y del Espíritu, en consonancia con las religiones tradicionales, también hace suya esa tesis, afirmando: «Todos esos son misterios que sería inútil intentar penetrar y sobre los cuales no se puede hacer nada más que construir sistemas.»
Felizmente, nuestra querida Doctrina, profundamente sensata y optimista, nos trae consuelo, paz y esperanza al probar constantemente, por medio de la sagrada práctica de la mediumnidad con Jesús, que la muerte no es el fin de todo y que la supervivencia del Espíritu y la posibilidad de reencarnación en nuevos mundos de este Universo infinito es real, lógica e incontestable.
(6) Kardec concluye: «El Espiritismo muestra las cosas desde tan alto que, como la vida terrena pierde tres cuartas partes de su importancia, el hombre no se siente tan afligido por las tribulaciones que la acompañan. De ahí, más valor en las aflicciones, más moderación en los deseos».
Después de todo, ¿es Jesús la pura expresión del Amor Verdadero o no?
(7) Y, como dijo cierto poeta:
«Angustia, derrota, daño,
lo he visto todo.
Sólo no veo la decepción
En el camino de Jesús-Cristo».
1- Título: La República Autor: Platón Editorial: Independente-Año: 380 a.C. – 1ª Edición-Número de Páginas: 467 -Licencia: Dominio Público.
2- Aquino, prof. Felipe- Libro «Pecado Original» – Lo que la Iglesia Enseña. 224 páginas. Editorial «Canção Nova».
3- Chico Xavier/Emmanuel- Libro «A Caminho da Luz» 21ª Edición- FEB- Capítulo III- Espíritus Exiliados en la Tierra- página 35.
4- Kardec, Allan libro «El Evangelio Según el Espiritismo-Edición Histórica- 131ª ed.FEB-Capítulo V-artículo 25- Melancolía.
5- KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus: [traducido por Guillon Ribeiro] -93. Ed. Ed. – 2imp. (Edición Histórica) -Brasília: FEB,2016- Segunda Parte – Capítulo XI página 292.
6- Kardec, Allan -OLE idem – Capítulo II – Cuarta Parte – Conclusión – ítem VII – página 470.
7- Xavier, Francisco Cândido – libro Parnaso de Além-túmulo-Ed. FEB- página 132 – «Quadras».